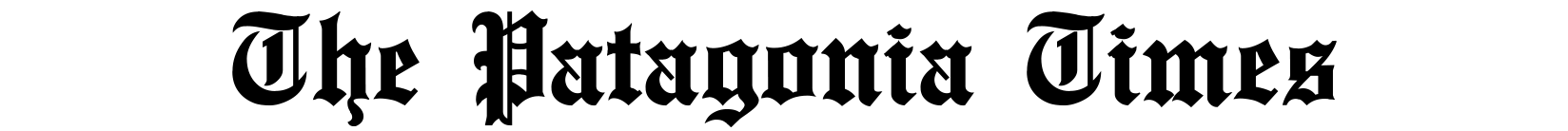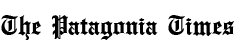En un otoño perdido hacia la década de 1810, el tipógrafo estadounidense Samuel Johnston, quien se encontraba en Santiago -la capital de la naciente República de Chile- presenció una procesión. Lo que más le impactó al norteamericano fueron unos devotos, que -acompañando la imagen de Cristo- portaban unos curiosos instrumentos, de varias puntas y de las que pendían trozos de metal. Con ellos, se golpeaban en sus espaldas desnudas, haciendo brotar la sangre y dejando una estela macabra a su paso.
“Cuando vi por primera vez a estos infelices, me imaginé que cumplían penitencias que les hubiesen sido dadas por sus confesores como castigo de culpas graves –escribió Johnston en su diario–; pero supe después que se imponían ellos mismos de su voluntad semejante azotaina, con lo que dejaban puesto muy en alto su devoción, juzgándose de su santidad por la decisión y energía con que se aplicaban semejante tortura”.